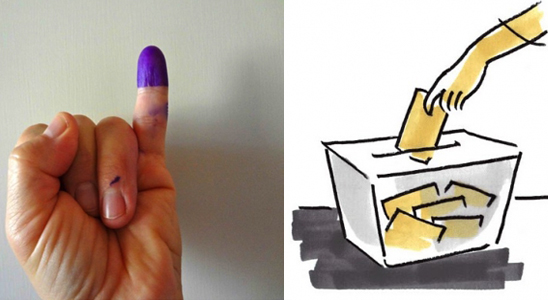Hoy es 8 de diciembre del año 2013 y en Venezuela, mi país, se celebra un sufragio para elegir alcaldes y concejales. Esa es la primera certidumbre que poseo este domingo. La segunda es que, tajantemente, voy a votar. Allí se acaban mis certezas. Pero son suficientes. Las elecciones de hoy, como cada evento comicial que ocurre en este mapa desde hace década y media, poseen un tono a plebiscito, a duelo mortal, a choque de trenes. Venezuela vive su momento más oscuro. Se soltaron los caballos del caos. La coherencia perdió la brújula. El odio ha manchado todos los rincones de nuestro idioma. Ya no hay sustantivos, sino insultos. No adjetivos, solo piedras. Somos, a la vez, la furia y el desánimo. Se impone la democrática emergencia del voto.
Voy a votar en el sitio donde lo he hecho desde que soy mayor de edad. Sólo aspiro a toparme con una cola enorme, que sea más grande que las que surcan al país desde hace meses. No concibo que hoy un venezolano gaste dieciséis horas de su vida en una fila para adquirir un televisor a precio de Don Regalón, o que madrugue – convertido en gigantesco hilo de espera- para clamar en Pdval por dos potes de leche, y que no ponga el mismo empeño para llegar ahí, a ese cubículo de cartón, donde zanjamos nuestro destino. Dieciséis horas de cola para adquirir un plasma versus dos horas para decidir tu futuro. Así son las matemáticas en Venezuela. ¿Cuál fila eliges?
La semana pasada Agustín me trajo desde el aeropuerto de Maiquetía a Caracas. Yo era su primer pasajero del día. No habíamos llegado a la autopista y ya el país era el segundo pasajero en ese taxi. Le pregunté a Agustín si iba a votar, aún sin saber su tendencia ideológica. Fue categórico: “Yo nunca he dejado de votar. Ni siquiera cuando la tragedia de Vargas. ¿Usted se acuerda cuando Chávez tuvo las bolas de decir lo de si la naturaleza se opone lucharemos contra ella y etcétera?”. Agustín perdió su casa en Carmen de Uria y prefirió no meterse en un refugio. “Todavía tengo gente amiga viviendo en refugios. Yo me levanté solo, con mi familia. Y aquí estoy. Recompuesto. Trabajando”. Cabillas y tenacidad mediante, fueron a un pequeño terreno que poseía en Naiguatá y armaron un techo que se les ha ido pareciendo a un hogar. Habla con indignación de la rebatiña de electrodomésticos que marcó al país hace pocas semanas: “Fíjese usted, yo vivo en un barrio, trabajo todos los días y no tengo para comprarme un televisor de esos. En esas colas no estaba la gente pobre». Habla de buhoneros multiplicados, de reventas millonarias: “Aquí todo es un guiso, un negocio, un dame acá que yo mismo soy”. Pasamos el segundo túnel de la autopista y vuelve sobre el tema inicial. “En mi familia somos 29 adultos y solo 12 van a votar. Me dicen que no van a perder el tiempo. Que igual les van a robar su voto. Ya me cansé de discutir con ellos. A mí nadie me va a quitar el gusto de votar!». Me atrae su énfasis. Posee la misma templanza del hombre que es capaz de sufrir un deslave de tierra monumental y alzarse sobre sus escombros. Votar, para él, es un ejercicio moral. No es un quejumbroso de brazos cruzados. Acelera. Está decidido a no claudicar.
Es lunes, 2 de diciembre, 8 pm. Como si fuera un striptease urbano, la pareja se quita los compromisos del día, la jornada laboral, la hora pico, y se encuentra para hacer el amor. Suena la música en el Ipod en modo shuffle. Así, que los sorprenda el azar. Las caricias inician su lenguaje. El pre-coito es demorado, minucioso, feliz. Se acerca lo inevitable. Pero de pronto, pufff!, se va la luz, desaparece la música, y la oscuridad entra como un gato brusco por la ventana. Ellos se quedan desconcertados y desnudos. A la confusión inicial se le suma un coro de voces que en la calle grita. Ella se asusta. Cree que se trata de una toma organizada. Pero luego entiende la ironía de los gritos. De los edificios circundantes se suman otras voces sin eufemismos, empinadas y descontentas. Y lo inevitable: cacerolas. Ellos se sienten cada vez más desnudos y frustrados. Chequean el twitter. El apagón es una cobija negra sobre la mitad del país. Valencia, Santa Fe, el Metro, Los Palos Grandes, Táchira, los restaurantes, Petare, los ascensores, la gran Caracas, el Zulia. Y, entonces, como en una película excesiva, comienza a llover. Se enteran de calles atestadas de gente bajo la lluvia y a la deriva. No se logran comunicar con parientes y amistades. El deseo, que tanto los urgía, se agrieta. La realidad nacional se asomó y de un soplido les apagó el ardor que era esa cama. Se visten parcialmente. Aumentan las cacerolas y la inquietud. No hay mucho que hacer. Están incomunicados. El ve su miembro agazapado. Entiende que el país es un coito interruptus llamado angustia. A los 20 minutos decide boicotear el rumbo de la noche. Desnuda a su mujer. Reinician las caricias. Y, a duras penas, logran el triunfo de la piel por encima de la patria. “¿Tú sabes lo que es estar haciendo el amor al ritmo de un cacerolazo?”, así me cuenta alguien que me ruega que no haga pública su anécdota del apagón. Alguien que me aseguró que hoy estará votando en su centro electoral. Para tener sexo en paz.
Una persona en la red social Twitter me tilda de sinvergüenza porque voy a votar hoy. Me dice que Nicolás Maduro es un ilegítimo y, por lo tanto, estas elecciones también. Que voy a caer en la trampa nuevamente. Debatir en 140 caracteres es estéril. Los argumentos se apiñan. Se asfixian. Los francotiradores habituales lanzan sus guijarros. Los afectos a tu criterio se burlan del otro. Todo se vuelve una pulpería de palabras signadas por la descalificación. Los demócratas de vocación se estrellan contra los activistas de la desesperanza. El Twitter es la gran sala situacional de nuestros pensamientos. Allí conviven la banalidad, el ingenio, la tropa adiestrada, la lucidez, el humor, pero sobre todo es la pista de alta velocidad de nuestras ideas. Unos piden calle y voto. Otros, calle y fuego. No voy a cambiar mi voto por una pistola. Votar es conquistar sin sangre. La historia, vieja dama llena de consejos, elige con una equis allí donde dice elecciones.
Asombra que a estas alturas todavía se le deba insistir a la gente para que vaya votar. La abstención es irse del estadio y no jugar más. Es perder por forfeit: la forma más expedita y vergonzosa de ser derrotado en un juego.
Juan Carlos se levantó con un ratón monumental. Busca con los ojos entrecerrados su analgésico preferido.
-Marta, ¿no me digas que se acabaron las pastillas para el dolor de cabeza?
-Ay, mijo, ¿a ti se te olvidó dónde estás viviendo tú? En esa farmacia lo que se consigue es chicle y preservativos. Más nada!- pronuncia la mujer mientras se amarra los zapatos de goma.
-¿Y qué haces tú buscando preservativos?- rezonga el marido al tiempo que atrapa una chola debajo de la cama. -Además, me revienta que me digas “mijo”. Prepárame una arepita con huevos fritos y un café con leche, mientras me baño.
– La arepa te la debo, ayer no conseguí harina. Y leche no hay desde hace raaato! Deberías hacer mercado conmigo y no echarte tanto palo. Aterriza, Juanchi, aterriza!
Juan Carlos maldice su suerte. Marta saca un pan Bimbo con la fecha vencida de la nevera.
-Por lo menos estás vivo y enratonado! ¿Viste al ingeniero ese que secuestraron y lo terminaron matando?
– Oye, pero qué comparación tan rebuscada!- reclama Juanchi, un tanto harto.
-Bueno, ¿me vas a acompañar a votar sí o no?
– ¿Con este ratón? ¡Estás loca! Yo me tengo que recuperar. Además, después tenemos la parrilla de despedida casa de Marcos, acuérdate que el martes se va del país.
-Eso es lo que yo no quiero, hacer fiesticas de despedida-, dice Marta mientras entra al estudio y agarra una hoja de una resma de papel.
-No entiendo, ¿de qué estás hablando?- pregunta él mientras se vuelve a echar en la cama y se acaricia el abdomen con pereza.
Juan Carlos lo único que escucha por respuesta es un sonoro portazo. Se incorpora, la busca. Para su asombro, Marta salió y lo dejó allí, con dos rebanadas de pan y una nevera abierta, triste, precaria. Juan Carlos resopla y ve en la puerta un papel pegado con teipe y la inconfundible letra de su mujer: “Ponte las pilas, mijo! Te espero en la cola”. Juanchi se asoma por la ventana. Respira hondo. Toma su celular y le escribe por el whatssap:
-¡Coño, pero por lo menos espera que me bañe!
¿Qué vas a hacer? ¿Te sumas a aquellos que han hecho de la abstención una religión frenética, una secta suicida? Un día seremos una avalancha en las colas de votación. Ese día pudiera ser hoy. De ti depende. Ponte los zapatos y quítate el abatimiento. La única contraseña es no claudicar.
Leonardo Padrón